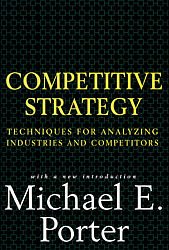Guido Stein
Profesor del IESE y presidente de Eunsa Los científicos distinguen dos tipos de conocimientos: los que se basan en la evidencia empírica y los que califican de evidencias anecdóticas. Voy a hablar de las segundas, deudoras del sentido común que es, justamente, el sentido de la realidad. Si algo comparten una familia y una empresa en su afán de progreso es que ambas tienen que ser dirigidas con un sólido sentido de la realidad. La propiedad privada, por ejemplo, cobra su pleno significado en la familia: se convierte en una fuente de motivaciones y en el medio para trascender el egoísmo individual. La vida familiar provee del terreno sobre el que formar el carácter no sólo de los hijos sino, quizá en primer lugar, de los padres. La formación del carácter es el nexo que aproxima los valores que se maman en la familia con las personalidades maduras que se precisan para dirigir grandes y pequeñas empresas. En una compañía robusta todos sus miembros han de ser líderes, capaces de dirigir. Al despuntar de la vida humana no se encuentra ni al Estado, ni a la escuela, ni a la empresa, sino a la familia. Aunque se han suscitado muchas discusiones en la opinión pública, existe un consenso sobre la conveniencia de que sea en la familia donde crezcan los niños. Los padres son los responsables naturales (los coachs por antonomasia) de su desarrollo; lo viven con una mezcla de satisfacciones no exenta de preocupaciones. Para que la familia sea un lugar en el que de veras cuaje el carácter, ha de respirarse el amor, del que ya el sabio latino Cicerón apuntaba tres rasgos distintivos: constans, fidus, gravis. Constancia, fidelidad, plena confianza y responsabilidad son atributos del amor que la práctica cotidiana convierte en valores decisivos, aquellos que alimentan los albores de una personalidad plena en su libertad y dignidad. Los padres saben que no pueden dar de lo que no tienen: sin amor no es posible extraer lo mejor que cada uno abriga en su interior; en eso consiste etimológicamente educar, tarea para la que carecemos de estrategias alternativas. No falta quien advierte que la familia y sus valores están en proceso de disolución. En su lugar, sostienen, emerge un papel creciente del Estado frente a la sociedad y el mercado, o a la inversa. Sin embargo, la tozuda realidad nos enseña con la humildad de la que a veces carecemos, que la familia, como cuna de la educación, no tiene tampoco sustituto válido. La justicia transida de amor y el espíritu de acogida son pilares de un edificio en el que tener significa compartir, mandar apunta a servir y convencer empieza por comprender. Las escaleras que conforman estas sólidas actitudes conducen al fortalecimiento del carácter entendido como la capacidad de autogobernarse. Una persona es madura cuando sabe dirigirse a sí misma, lo que constituye, a su vez, el pilar sobre el que levantar el liderazgo. Si deseamos empresas potentes, eficaces, competitivas y sanas precisamos que las dirijan hombres de una pieza, que anuden a los conocimientos técnicos y la experiencia una profunda sabiduría humana, de la que mana la inteligencia emocional de siempre. No pretendo defender que hoy la legitimidad de la familia reside en su éxito como criadora de líderes empresariales, ni tampoco que sólo la educación en el seno familiar ofrece los fundamentos para desarrollar un directivo eficaz. Ambas tesis son absurdas. Más bien, me parece que la última hora de nuestro tiempo nos reclama directivos cuya personalidad haya madurado en un entorno en el que las actitudes éticas ocupan su lugar: el importante. |